
La eternidad es lo que tiene, que ahora es así, ahora asá, según soplen los vientos de la metafísica, que supongo moldeados por altas y bajas presiones de la esencia del ser. Cambia, pues, la eternidad, agitada por precipitaciones nominalistas, tormentas y tempestades existenciales, apaciguada por nieblas escolásticas, congelada por heladas positivistas, animada por soleadas mañanas teológicas, relajada tras tranquilos atardeceres nihilistas los domingos y fiestas de guardar, y se deja adormecer mientras dura el bochorno estival de las meditaciones kantianas. También se dan otros fenómenos muy curiosos en la eternidad, como las imágenes en las paredes de las cavernas, mediada la noche de los tiempos, producidas por el fuego fatuo que nace del pantano de las ideas, o el paso por el firmamento de las estrellas azarosas, las que guían nuestro destino. En fin, la eternidad será larga, pero no parece inmutable.
¿A qué viene esta constatación? A que la Santa Madre Iglesia, una de las proveedoras de eternidad, está en medio del trámite de cambiar (de nuevo) las especificaciones de su producto. Más exactamente, el actual Santo Padre quiere modificar el concepto de Cielo, Infierno y Purgatorio. Las consecuencias del cambio son imprevisibles.
En primer lugar, se produce un cambio esencial. Ahora mismo, Cielo, Infierno y Purgatorio son topónimos. Es decir, lugares, lugares a los cuáles van a parar las almas después de haber abandonado el cuerpo que les ha tocado en suerte. De aquí a poco, no serán topónimos, dicen los avisados. El Cielo (o el Infierno o el Purgatorio) ya no será un lugar, sino una situación, un estado de ánimo... o de ánima, mejor dicho.
El Cielo viene (vendrá) a ser la relación directa y personal con Dios y el Infierno, lo contrario, el cómo queda uno por no poder relacionarse de esa manera. El Purgatorio... En fin, el Purgatorio siempre ha sido un problema, porque si el Cielo estaba arriba y el Infierno abajo, y eran eternos, sólo resta suponer que vivimos en el Purgatorio, que está en medio y no es eterno. Y si no vivimos en él, lo tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sesudos teólogos han concluido que el Purgatorio es, seguramente... ¡mi oficina! ¡También es mala suerte!
Me preocupa un detalle. La pérdida del valor toponímico provocará la pérdida de las mayúsculas, y la pérdida de la condición mayestática. Así, por ejemplo, el Cielo será el cielo, quedando así relegado a la misma condición que la felicidad o el espacio aéreo, que se escriben con minúsculas, y ya no será lo mismo.
¿A qué viene esta constatación? A que la Santa Madre Iglesia, una de las proveedoras de eternidad, está en medio del trámite de cambiar (de nuevo) las especificaciones de su producto. Más exactamente, el actual Santo Padre quiere modificar el concepto de Cielo, Infierno y Purgatorio. Las consecuencias del cambio son imprevisibles.
En primer lugar, se produce un cambio esencial. Ahora mismo, Cielo, Infierno y Purgatorio son topónimos. Es decir, lugares, lugares a los cuáles van a parar las almas después de haber abandonado el cuerpo que les ha tocado en suerte. De aquí a poco, no serán topónimos, dicen los avisados. El Cielo (o el Infierno o el Purgatorio) ya no será un lugar, sino una situación, un estado de ánimo... o de ánima, mejor dicho.
El Cielo viene (vendrá) a ser la relación directa y personal con Dios y el Infierno, lo contrario, el cómo queda uno por no poder relacionarse de esa manera. El Purgatorio... En fin, el Purgatorio siempre ha sido un problema, porque si el Cielo estaba arriba y el Infierno abajo, y eran eternos, sólo resta suponer que vivimos en el Purgatorio, que está en medio y no es eterno. Y si no vivimos en él, lo tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sesudos teólogos han concluido que el Purgatorio es, seguramente... ¡mi oficina! ¡También es mala suerte!
Me preocupa un detalle. La pérdida del valor toponímico provocará la pérdida de las mayúsculas, y la pérdida de la condición mayestática. Así, por ejemplo, el Cielo será el cielo, quedando así relegado a la misma condición que la felicidad o el espacio aéreo, que se escriben con minúsculas, y ya no será lo mismo.
Llámenme nominalista, si quieren, pero el asunto es grave. Piensen en las terribles consecuencias del mismo. Piensen en Dante. ¿Qué haremos con Dante? ¿Qué será de su Infierno si pierde las mayúsculas? Un Infierno no está mal y da para llenarlo de vecinos, amigos y conocidos en verso inmortal; un infierno con minúsculas es como coger el metro, desagradable y prosaico. Se empieza por ahí, dejando la mayúscula por el camino, y acaba uno publicando una versión políticamente correcta de la Divina Comedia, y por ahí no paso, no, no, eso sí que no.

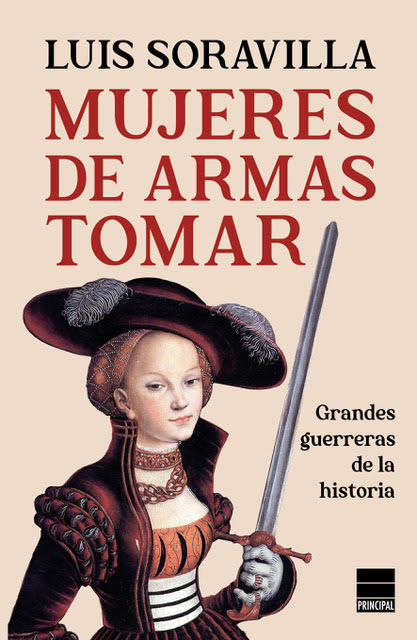


Pues me alivia pensar que, por muy mal que me porte, nunca me convertiré en un ser submergido en aguas sangrientas hasta las cejas, como vaticinaba Dante.
ResponderEliminarDe todas formas, la mayúscula no viene por lo del topónimo, sino por lo de sublime. Dios no es un vulgar dios, ni Él, el Cristo, un tipo normal y corriente. Estáte tranquilo que el Cielo seguirá siendo Cielo cuando se trate de describir la felicidad perfecta, quiero decir, la Felicidad.
Puede que la conclusión del artículo sea reflexionar acerca de la divinidad de la gramática... de la Gramática, perdón. Que Dios me permita la broma, pero ¿no era Él el Verbo? Tras el juego de palabras se esconden siglos de filosofías.
ResponderEliminar